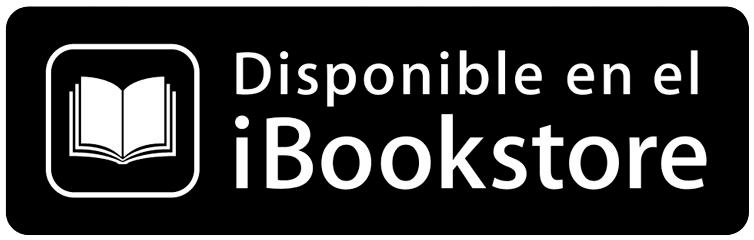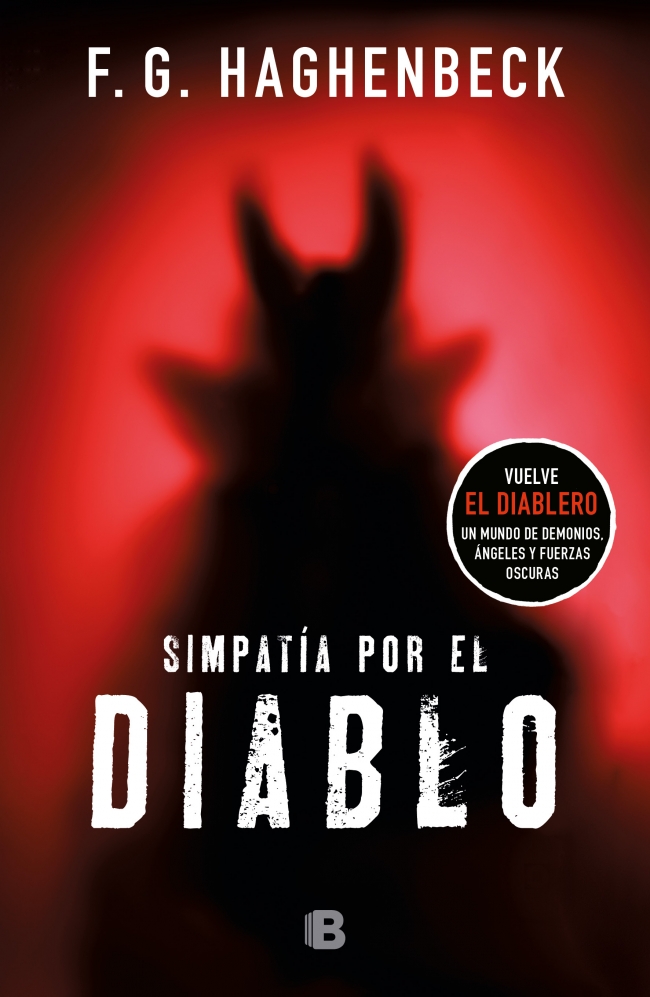
La Diosa Madre
No esperéis el Juicio Final: tiene lugar todos los días.
ALBERT CAMUS
Hoy
El fin del mundo sucedió anteayer y para colmo cayó en lunes.
Ésta era la máxima que se decía Elvis Infante cuando pensaba en lo grotesca que era su vida. No se lo decía para soportarla, ya que no la podía cambiar. Lo jodido jodido se quedaba. Lo hacía para comprender que el mundo no tenía salvación y se había terminado tiempo atrás, sólo se jugaba el tiempo de descuento que el árbitro había concedido. Para su mala suerte, el partido había sido tan malo que no valía la pena verlo ni siquiera en sus últimos minutos.
Estaba viviendo uno de esos momentos en que pensaba que su vida apestaba y la culpa del embrollo era de Tijuana. No vayas a Tijuana si crees que es como en las postales, con sonrientes burros disfrazados de cebra, pensó el diablero. Mejor dicho, si no estás muy ocupado y los compromisos te lo permiten, ni pongas un pie en Tijuana. No era por la ciudad, que podría ser tan terrible como Los Ángeles, Casablanca o el fantástico mundo de Oz, sino por lo que implicaba: se trataba de La Frontera. Y no sólo la que hay entre México y Estados Unidos, sino también entre la realidad y el infierno. Uno de esos lugares en el mundo donde las paredes entre lo mundano y lo infernal se volvían delgadas. Casi tan virulenta como Nasiriya, Irak, pero no tan terrible como Salem, Massachusetts.
Elvis Infante tenía razones de peso para hablar mal de Tijuana: su opinión estaba muy influenciada por la situación en la que se encontraba. No es lo mismo decir que un lugar es bello estando recostado en una tumbona que expresar lo mismo mientras te golpea en un callejón un rubio de dos metros con músculos de stripper. Desde luego que se puede llegar a ser imparcial en esas circunstancias, pero un puñetazo en la quijada cambia cualquier perspectiva.
Para Elvis no era nada personal, inclusive no le molestaba el lugar. Tenía esa opinión ya que pensaba que el resto del mundo era como él: personas que evitaban los días tortuosos disfrutando en Starbucks de un café con sobreprecio. Si opinaban algo así, entonces Tijuana no era para ellos. Terminarían desilusionados, pues había un exceso de alcohol, drogas y ángeles. En especial de lo último.
A los diablos los soportaba, eran su trabajo: diablero profesional, y de los mejores. Se dedicaba a cazarlos para ponerlos en venta al mejor postor. Eran seres inútiles en el mundo del siglo XXI, donde ya no había a quien tentar con su maldad ante la poca misericordia humana. Los percibía como simples simios provenientes del infierno con impulsos arcaicos, tan ciegos y obtusos que daban lástima. Pero los ángeles eran otra cosa, una completa molestia. Tenían poca moral, excesiva divinidad y nulo carisma. No se podía hacer mucho con ellos.
El nombre del matón que lo estaba machacando a golpes era Gophiel. No había nada de malo en ello. Elvis Infante conocía a personas con nombres más idiotas que ése con las que tenía una buena relación. Hasta había conocido a un tipo llamado Tecate al que la última vez que lo vio le regaló una bala que nunca se la cobró. Se podía ser amable con cualquier idiota con nombre idiota. Pensó que no conocía el apellido de Gophiel. Tal vez tuvo uno que sirvió para que sus maestros lo llamaran en el colegio o que apareciera en su identificación oficial. Claro, había otra opción: que Gophiel no hubiera asistido nunca a una escuela ni tuviera carnet de conducir. Incluso que realmente no tuviera madre por tratarse de un ángel. Metafóricamente no la tenía, ya que el cabrón estaba tratando de romperle el brazo a Elvis. Eso era de poca madre, además de demostrar ser un hijo de puta. Puesto que los ángeles ni ombligo tenían por llegar a la Tierra sin ser concebidos, entonces Gophiel no necesitaría apellido. Tampoco le servirían los huevos: los testículos y el apellido eran tan inútiles en un ángel como lo sería un bacalao congelado en una pelea con machetes. Elvis comprendió esto muy tarde al tratar de librarse de su atacante lanzándole una patada en la entrepierna. El rubio ni chilló. Supo entonces que no había testículos y, por lo tanto, tampoco apellido.
Elvis Infante pudo zafarse de Gophiel cuando le mordió la oreja. Le fue difícil encontrar el lóbulo para darle un mordisco entre la espesa cabellera rubia tipo anuncio de L’Oréal que llevaba el ángel, de la que retratan en cámara lenta para vender un acondicionador que deja el pelo sedoso y terso. Así quedó libre del bravucón, con un buen bocado. Se limpió la sangre, que corría cual riachuelo solitario desde el labio hasta la escueta barba de candado. Recobró el aliento y continuó con la trifulca.
Había peleado con demonios, querubines y humanos, mas conocía que los ángeles eran los más difíciles de matar. Es que las Santas Escrituras les llamaban «inmortales» y, por desgracia, los tipos alados esos se lo creían, dándoles exceso de seguridad en sí mismos. Pero el diablero de East L. A. sabía que la inmortalidad estaba sobrevalorada: cualquiera podía morir aunque no tuviera apellido ni testículos, sólo había que saber cómo matarlo.
El ángel lo había acorralado en una callejuela fuera del salón de baile La Estrella, entre las calles Sexta y Revolución de Tijuana. No había testigos, excepto un perro flaco decorado con sarna