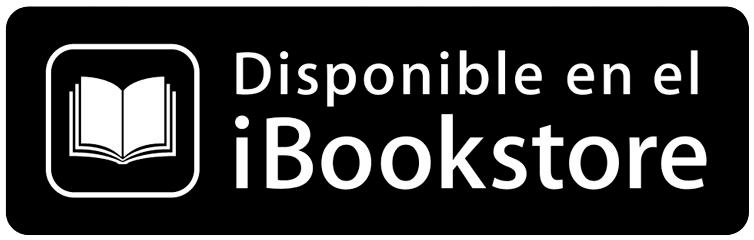Desde que Un verano tenebroso se publicara en 1991, he recibido más cartas, mensajes de correo electrónico y comentarios sobre el mismo que de cualquiera de mis otras novelas (con la excepción de Hyperion, quizá). Lo que me fascina es que predominan cartas de gente de todo el mundo que tienen aproximadamente mi edad, que recuerdan una infancia cercana al verano de 1960 en el que la novela está ambientada y que se han visto impelidas a decir que sus recuerdos infantiles de libertad son muy parecidos a los de los niños que protagonizan mi novela. Pasan también a lamentarse de que sus hijos y nietos carezcan de tal libertad. Pero siempre me pregunto cómo es posible que alguien que se crio en Francia, Rusia, Japón o Israel, lugar de origen de muchas de las cartas de reconocimiento, haya pasado una infancia similar en el verano de 1960 a la de mis niños americanos en un entorno rural.
Un verano tenebroso, si bien es aparentemente una novela de terror, es en realidad una celebración de los secretos y silencios de la infancia. Pero también es la historia de un aspecto concreto de la infancia que hemos perdido o quizá estemos a punto de perder. Tal vez esos sean los ingredientes que han hecho que esta novela parezca accesible para tanta gente.
Pero ¿cuáles son otros denominadores comunes que han permitido que gente de todo el mundo se identifique de tal manera con Mike, Dale, Lawrence (nunca Larry), Kevin, Harlen, Cordie y los demás chicos de Un verano tenebroso?
¡YUPI!
El elemento secreto y común, creo, es la libertad de la que gozaban los niños para habitar un mundo propio en 1960... una libertad de los niños para ser niños en un universo físico activo separado del de sus padres y otros adultos, pero que seguía formando parte del mundo real, un mundo de riqueza infantil que, también creo sinceramente, no ha hecho sino desaparecer en el siglo XXI.
Dale, Lawrence, Mike, Kevin y Harlen se despidieron de sus madres (si es que la madre de Jim Harlen estaba presente para ello) después de desayunar un día de verano por la mañana, y lo más habitual es que estuvieran rondando a sus anchas por ahí hasta la hora de cenar o, a veces, hasta después del anochecer.
En la página 58 de Un verano tenebroso veo a los cinco componentes de la Patrulla de la Bici a punto de iniciar su «ronda» nocturna en la pequeña localidad de Elm Haven, Illinois.
—Vamos —dijo Mike a media voz, levantándose sobre los pedales, inclinándose encima del manillar y levantando un surtidor de gravilla al arrancar.
Dale, Lawrence, Kevin y Harlen le siguieron.
Pedalearon hacia el sur por la Primera Avenida, bajo la luz suave y gris, a la sombra de los olmos, y salieron rápidamente al despejado crepúsculo, con los campos bajos a su izquierda y las casas oscuras a su derecha.
Imaginaos a un grupo de niños de once años yendo en bicicleta hoy en día en la penumbra, fuera de casa después del atardecer. En la televisión estarían emitiendo señales de alerta Amber. Los helicópteros los buscarían con los focos encendidos. Los padres serían entrevistados, entre lloriqueos, en las noticias de la noche.
Mike, Dale, Lawrence, Kevin y Harlen quizá recibieran una reprimenda cuando regresaran a casa con la bici a las diez de la noche un día de verano en Elm Haven; Kevin, que tenía una madre estricta, tal vez fuera quien recibiera la peor regañina y tendría que responder a un sinfín de preguntas; Harlen, cuya madre probablemente hubiera salido con algún hombre, no tendría regañina, pero para la mayoría de los niños la reprimenda sería moderada.
Tal como nos dice el párrafo inicial del capítulo tres de Un verano tenebroso:
Pocos acontecimientos en la vida del ser humano, al menos del ser humano varón, son tan libres, tan exuberantes, tan infinitamente expansivos y tan llenos de posibilidades como el primer día de verano, cuando se tienen once años. El verano se presenta como un gran banquete, y los días están llenos de un tiempo rico y lento en el que paladear cada uno de los platos.
Como maestro de educación primaria desde hace dieciocho años, cuando leo las declaraciones de tantos distritos escolares de todo el país diciendo que las vacaciones de verano deberían suprimirse, que los niños deberían ir al colegio todo el año, me entra dolor de estómago.
Por supuesto que unas vacaciones de tres meses son un anacronismo, herencia de una época en que los niños de todas las edades eran mano de obra gratis para labores agrícolas y ganaderas en granjas y ranchos familiares.
Por supuesto que los niños tienden a olvidar parte de lo que se les ha enseñado a lo largo del curso escolar cuando tienen más de dos meses libres y cuando regresan a finales de agosto o principios de septiembre hay que volverles a enseñar algunos conceptos.
¿Y qué?, respondo yo. ¿Qué persona en su sano juicio cambiaría el gran banquete de los días veraniegos llenos de tiempo rico y lento del que disfrutar cada año —de libertad— por recordar un poco mejor las tablas de multiplicar?
Y, como maestro de enseñanza primaria desde hace dieciocho años, doy fe de que estos retazos de datos pedagógicos perdidos a lo largo del verano se recuperan en unas pocas semanas de clase el primer mes del nuevo curso académico. (Y también doy fe de que la mayoría de lo que se olvida tampoco valía la pena aprenderlo.)
Pero siempre existirá la sensación de Dale y Lawrence Stewart al despertarse la primera mañana del verano que era: «como si se hubiese levantado la barrera del gris año escolar y el mundo se hubiese llenado nuevamente de colores».
¿Quién, en su sano juicio, cambiaría ese maravilloso influjo de color y libertad infantil por unos cuantos datos aburridos de ciencias sociales o listas de palabras bien escritas?
LA RADIO DEL GALLINERO
A los muchachos de la Patrulla de la Bici les gustaba reunirse en el gallinero de Mike O’Rourke. En la novela lo hacen la primera mañana libre del verano de 1960.
En el gallinero ya no había gallinas, aunque seguía oliendo a pollos. Alguien había arrastrado hasta allí un viejo sofá con los muelles reventados y unos cuantos sillones desvencijados. Alguna otra persona, probablemente el señor O’Rourke, había dejado la carcasa vacía de una enorme y vieja radio consola de onda corta de la década de 1930 en un rincón del gallinero. Aunque algunos chavales, incluido Duane McBride, brillante y entrado en carnes, que había vuelto de su granja, gandulean por el gallinero el primer día de verano, Jim Harlen entra a hurtadillas en la carcasa de la radio consola. Imita el sonido de la vieja radio al calentarse, las interferencias, y entonces:
—¡Vuelve atrás! ¡Atrás! ¡Atrás contra la pared derecha de Comiskey Park! ¡Salta para pillar la pelota! ¡Sube por la pared! Ve a...
—Bah, aquí no hay nada —murmuró Duane—. Probaré en la banda Internacional. Ta-ta-ta..., ya lo tengo... Berlín.
—Ach du lieber der fershtugginer bola ist op und fuera —dijo la voz de Harlen, cambiando instantáneamente del acento excitado de Chicago a un gutural conjunto de sílabas teutónicas—. Der Furher ist nicht satisfecho. Nein! Nein! Er ist gerflugt und vertunken und der veilige pisstoffen!
—Aquí no hay nada —murmuró Duane—. Probaré París.
Cuando leo y oigo hablar hoy en día de las «comunidades» de internet, pienso en Mike, Dale, Lawrence (nunca Larry), Duane McBride, Kevin y el resto de sus amigos de la Patrulla de la Bici quedando en el gallinero de Mike antes de montarse de nuevo en sus bicicletas y largándose a «algún sitio». Para mí, las «comunidades de internet» no son más que mensajes, más goterones de tinta electrónica en una página de cristal, una tetina más de cristal que los niños y adultos de nuestra época pueden quedarse en casa a chupar en vez de salir a la luz e interactuar con el mundo real. ¿Por qué diantre los jóvenes de hoy en día tienen tanto que decir y tan poco que hacer?
Una respuesta posible es que les hemos despojado de buena parte del mundo real.
EL ROBO DEL ESPACIO DE NUESTROS HIJOS
Los niños (y la mayoría de las niñas) de Elm Haven en el verano de 1960 tenían un radio de acción lleno de diversiones desde el sillín de la bicicleta.
Todo el pueblo de Elm Haven podía explorarse pedaleando más o menos un kilómetro y medio. El recorrido completo por un camino de grava en dirección este más allá de la Taberna del Árbol Negro, yendo colina abajo hasta el bosque del Arroyo de los Cadáveres al pie de la colina y el Cementerio del Calvario situado en lo alto de la siguiente colina, se extendía poco más de dos kilómetros. La granja de tío Henry y tía Lena, que estaba más allá, se encontraba a tres kilómetros en bicicleta; la casa de Duane McBride, unos ochocientos metros más allá; la vieja cantera del bosque, llamada ahora Billy Goat Mountains, a otro kilómetro y medio andando por detrás del Cementerio del Calvario; el misterio eterno de Gypsy Lane, a poco más de tres kilómetros, pasado el bosque frondoso.
Stone Creek, donde nadaban en una zona honda bajo el puente de un solo carril —donde estaban los cangrejos de río—, se encontraba a unos seis kilómetros a lo largo de un camino de grava. No había problema alguno. El Jubilee State Park se encontraba a siete u ocho kilómetros más allá de Stone Creek en el mismo camino, y era un viaje en bici de un día que podía pasarse jugando en el gran parque estatal y escalando y amenazando con saltar desde el acantilado llamado Lover’s Leak (llamado así por los otros chicos porque Harlen había orinado desde lo alto en una ocasión).
Por la mañana, los padres no preguntaban adónde iban los hijos y los hijos no lo decían. Era un buen sistema.
Así pues, el rango de juego libre de estos niños de Elm Haven cualquier día de verano (en el que hiciera buen tiempo como para ir en bicicleta) era de entre quince y treinta kilómetros entre la ida y la vuelta. Esta situación ha cambiado un poco desde 1960.
He intentado encontrar alguna prueba fiable sociológica acerca de cuánto ha disminuido ese espacio de juego libre a lo largo de las últimas tres o cuatro décadas, pero incluso con la ayuda de algunos investigadores muy espabilados de mi foro de internet, pocos resultados he obtenido. Hay que depender de la observación personal y de anécdotas de otras personas, pero la opinión mayoritaria es que en el siglo XXI los niños no son más que prisioneros de sus casas, sus jardines y de las actividades programadas por los padres.
Estoy examinando un estudio interesante de Sanford Gaster: «Urban Children’s Access to their Neighborhood: Changes over three generations», publicado en Environment and Behavior, vol. 23, enero de 1991.
Tal como reza el título, se trata de un estudio acerca de la pérdida «de espacio para campar a sus anchas» de los niños americanos a lo largo de tres generaciones, pero es un estudio urbano y analiza las generaciones comprendidas entre 1915 y 1976, sobre todo en el vecindario periférico de Inwood, en el extremo norte de Manhattan. Por supuesto, cualquier cosa que guarde relación con los niños de Manhattan no parece tener nada que ver con la libertad de Mike, Kevin, Dale, Lanwrence, Duane, Harlen, Cordie y el resto de los niños que vivían en el pueblo de Elm Haven, Illinois (con una población de 650 habitantes y sin radar de velocidad).
Pues resulta que sí.
Los primeros residentes urbanos de Inwood eran inmigrantes irlandeses, alemanes y rusos. Posteriormente llegaron italianos, polacos, griegos y armenios. Era un vecindario de clase trabajadora, limpio y decente. Las primeras familias de afroamericanos llegaron en la década de 1950 y, para cuando se realizó el estudio, grandes extensiones de Inwood estaban habitadas exclusivamente por familias negras, por lo que no se pudo estudiar a los niños blancos.
Los niños de las décadas de 1920 y 1930 eran unos privilegiados en Inwood con respecto a la libertad, dado que sus terrenos de juego incluían bosques, obras y el enorme Inwood Hill Park. Luego, en la década de 1930, la New Deal’s Works Progress Administration cambió el paisaje para siempre haciendo que la Henry Hudson Parkway cruzara Inwood Hill Park, construyendo así la Gran Muralla china justo en medio de los bosques y terrenos de juego de los niños. (En esa misma obra, se construyó el puente de Henry Hudson, con todas sus rampas de acceso, para unir Inwood con tierra firme: una mejora dudosa desde el punto de vista de los habitantes más jóvenes.)
Durante la misma época del New Deal, las zonas agrestes pero accesibles de Inwood Hill Park se «civilizaron» con bancos, senderos, farolas, campos de deportes, canchas y parques infantiles que sustituyeron a los bosques y caminos. A mediados de los años sesenta, la mayoría de las zonas no vigiladas de Inwood Hill Park se convirtieron en el terreno predador de las bandas de jóvenes negros. La comunidad afroamericana —padres y clero— respondieron rápidamente y cambiaron las actividades de los niños por entretenimiento organizado y supervisado: una liguilla de béisbol, programas escolares, centros de actividades juveniles, todos gestionados por adultos.
Así pues, los niños afroamericanos que no pertenecían a una banda de entre los ocho y los trece años fueron los primeros que estuvieron supervisados, los días de campar a sus anchas por los bosques y descampados quedaron reducidos y eliminados, y los niños blancos seguirían esa vía de supervisión adulta intensa en todas sus actividades llegados a la década de 1970. El «radio de libertad» en la década de 1920 de entre cinco y ocho kilómetros para los niños en Inwood Hill Park no hizo sino desaparecer mientras la actividad infantil, sobre todo por culpa del temor de los padres a las bandas, los traficantes de drogas y los automóviles, siguió disminuyendo hasta quedar reducida a la casa, el jardín vallado y los parques infantiles supervisados.
Una de las conclusiones del estudio es la siguiente:
A lo largo de buena parte de este siglo una interacción de fuerzas en Inwood ha supuesto la restricción de la actividad en libertad de los niños sin vigilancia. Cabe destacar la erosión de la cantidad y variedad de lugares que los niños pueden o podrían visitar y la cada vez mayor cantidad de actividades al aire libre dirigidas por adultos. Ni la criminalidad, ni el deterioro del entorno físico ni el tráfico rodado son los únicos culpables de ello.
En la década de 1920, las excavaciones, construcciones, destrucciones rápidas e implacables y la transformación de Inwood en otros sentidos proporcionaba a sus niños un universo de oportunidades de juego libre: hoyos, rocas, granjas, pantanos, bosques, graneros, mansiones y escombros. En la década de 1940, con la construcción de Inwood prácticamente finalizada, con el pico demográfico y con el paisaje del New Deal bien instaurado, los entornos de juego se convirtieron en estándares y supervisados: parques infantiles, campos para jugar a la pelota, y en la década de 1950, urbanizaciones con viviendas de protección oficial.
La experiencia que los niños tenían en la década de 1940 en Inwood era el reflejo del entorno del que disponíamos mi hermano pequeño y yo en Des Moines en 1956-1957. Teníamos una reserva de bosque privada detrás de casa, una garganta agreste de «bosque de la ciudad» que se extendía más de tres kilómetros y más detrás, y los que se unían a una reserva boscosa muy grande que carecía de senderos o mejoras paisajísticas. Concretamente, había un sinfín de obras de casas nuevas en esa garganta y, como saben todos los chicos, los «escombros de las obras» —los hoyos, boquetes, montañas de tierra, casas a medio construir, incluso el material de construcción que se deja por la noche y el fin de semana— son un terreno de juego ideal. Nos divertíamos en esos espacios haciendo de todo: desde caminar por encima de tableros estrechos puestos en alto al aire libre y recorrer la tercera planta de edificios sin paredes hasta luchar con terrones de tierra y enganchar con cinta adhesiva a mi hermano pequeño (que siempre era el más temerario del grupo) encima de una caja de cartón y lanzarlo desde lo alto de un montón de tierra de diez metros para que aterrizara en un hoyo de construcción de seis metros de profundidad medio lleno de agua. (Al estilo de Houdini, mi hermano siempre sobrevivía.)
Cuando acabamos mudándonos de Des Moines para trasladarnos al pueblecito de Brimfield en el centro de Illinois (con una población de 650 habitantes, y sin radar de velocidad), el pueblo que sería la inspiración de «Elm Haven», nuestro radio de libertad aumentó considerablemente, y no solo porque éramos un par de años mayores. Teníamos que ir en bici y caminar hasta más lejos —casi ocho kilómetros— para salir de la cantera de gravilla del bosque (Billy Goat Mountains) para enganchar con cinta a mi hermano pequeño Wayne a una caja ligeramente mayor y lanzarlo desde una colina ligeramente más alta (cuatro metros y medio de alto) a una cantera más profunda (siete metros y medio) bastante llena de agua, pero valía la pena el esfuerzo. (Acababa saliendo de la caja. Al final. Pero durante un rato no era más que burbujas que brotaban a la superficie en la oscura cantera, luego un rato más largo sin burbujas y debo reconocer que yo pensaba en una gran variedad de explicaciones para mis curiosos padres que explicaran la muerte de mi hermano pequeño. En la mayoría de las explicaciones incluía a una banda de gitanos que aparecía de repente en el bosque y enganchaban a Wayne en la caja y lo lanzaban a la cantera mientras nos mantenían atados al resto.) (Qué duro es ser el hermano mayor.)
Mis amigos investigadores han encontrado una plétora relativa de estudios realizados en el Reino Unido sobre las limitaciones que tienen los niños para jugar y campar a sus anchas y las conclusiones de la investigación se asemejan mucho a la evidencia anecdótica que tengo de mis amigos y de mis propias observaciones, es decir: la desaparición relativa de la libertad de rondar por ahí de los niños entre los ocho y los trece años en Estados Unidos.
Uno de estos artículos que resume tales investigaciones en The Observer, 3 de agosto de 2008, empieza diciendo:
Es una escena que refleja la infancia a la perfección: hermanos de corta edad que corren hacia un roble enorme, se impulsan para subir a las ramas más bajas y suben lo más alto posible. Sin embargo, a millones de niños se les priva de tal placer porque sus padres temen exponerlos a tales riesgos.
Según un estudio relevante de Play England, que forma parte del National Children’s Bureau, a la mitad de los niños se les ha impedido que trepen a un árbol, al 21 por ciento se les ha prohibido jugar al conkers y al 17 por ciento se les ha dicho que no pueden participar en juegos de corre que te pillo. Algunos padres llegan hasta tal extremo para proteger a sus hijos del peligro que les han dicho que no jueguen al escondite.
Lo cierto es que no sé qué es el juego británico de conkers, pero, como he sido niño y he tenido acceso a pelotas y a terrones de tierra, me lo imagino. El estudio llega a incluir:
La tendencia de envolver a los niños entre algodones ha transformado la forma como estos experimentan la infancia. Según la investigación, el 70 por ciento de los adultos tuvieron sus mejores experiencias de la infancia en espacios al aire libre entre árboles, ríos, bosques, comparado con el 29 por ciento de los niños actuales. La mayoría de los jóvenes encuestados dijeron que sus mejores aventuras tuvieron lugar en parques infantiles.
¿Las mejores aventuras de un niño en un dichoso parque infantil? A Dale, Lawrence, Mike, Duane, Kevin, Harlen y sus amigos les habrían entrado ganas de vomitar al oír tal cosa. (Cordie Cooke se habría carcajeado a gusto antes de vomitar.)
En Un verano tenebroso veréis que en el enorme patio de recreo del centro de la localidad que rodeaba por completo la Old Central School, su juguete preferido era una nueva y gigantesca fosa séptica que se había transportado hasta allí y enrollado contra el tobogán más alto (tan alto que en la actualidad estaría prohibido en todos los patios escolares), y los niños la utilizaban para jugar al «rey de la montaña» y empujarse los unos a los otros, y luego subían corriendo el tobogán gigantesco y se tiraban por la superficie resbaladiza y traicionera otra vez para volver a jugar a empujarse.
La verdad es que supera al conkers.
El último artículo británico que mis amigos investigadores han encontrado se titula: «How Children Lost the Right to Roam in Four Generations», publicado en 2007, y básicamente dice lo mismo con respecto a Inglaterra y Estados Unidos, en el caso de los niños que viven en las afueras e incluso en localidades relativamente pequeñas.
El estudio longitudinal analizó a una familia y el alcance de la libertad de un niño de ocho años para campar a sus anchas, el de menor edad para analizar la situación que nos ocupa entre los ocho y doce años de edad, entre 1919 y 2007:
El bisabuelo George, que tenía ocho años en 1919, podía recorrer diez kilómetros a pie para ir a pescar fuera del pueblo.