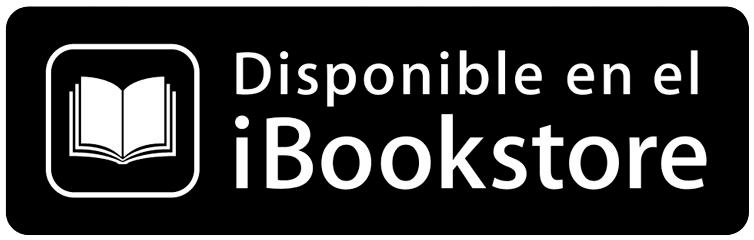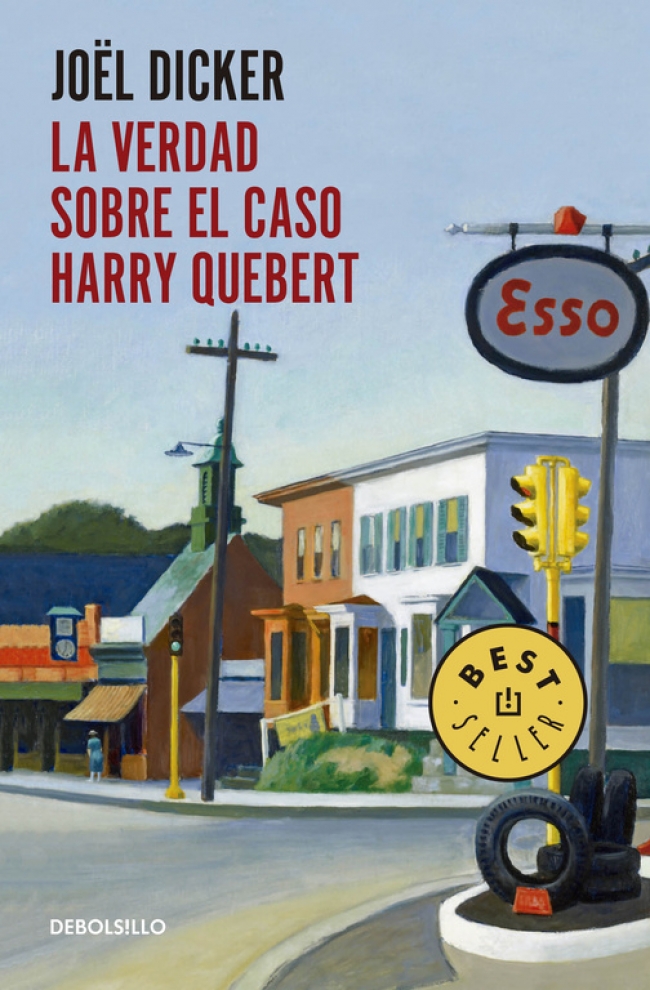
Todo el mundo hablaba del libro. Ya no podía pasear tranquilo por las calles de Nueva York, no podía hacer jogging por Central Park sin que me reconocieran y exclamaran: «¡Es Goldman, el escritor!». Algunos incluso me seguían durante un rato para preguntarme aquello que les atormentaba: «¿Es cierto lo que cuenta en la novela? ¿Harry Quebert hizo eso?». En el café al que solía ir en el West Village, había clientes que no dudaban en sentarse a mi mesa y empezar a hablar: «Su libro me tiene atrapado, señor Goldman, es imposible dejarlo. El primero era muy bueno, pero éste... He oído que le dieron un millón de dólares por escribirlo... ¿Qué edad tiene? ¿Sólo treinta años? ¡Y ya está forrado!». Hasta el portero de mi edificio, al que había visto leyéndolo entre apertura y apertura de puerta, me tuvo retenido un rato en el ascensor, al terminarlo, para confesarme su desazón: «Entonces ¿eso fue lo que le ocurrió a Nola Kellergan? Qué horror. ¿Dónde vamos a ir a parar, señor Goldman? ¿Dónde?».
Mi libro apasionaba a la flor y nata de Nueva York; tras dos semanas en las librerías ya prometía llegar a ser el más vendido a lo largo y ancho del continente. Todo el mundo quería saber qué había pasado en Aurora en 1975. No dejaba de salir en la televisión, en la radio y en los periódicos. Yo tenía sólo treinta años y con esa novela, la segunda de mi carrera, me había convertido en el escritor más de moda del país.
El caso que sacudía América, y del que había sacado lo esencial de mi narración, había estallado unos meses antes, al principio del verano, cuando se encontraron los restos de una joven desaparecida treinta y tres años antes. Fue el comienzo de la serie de acontecimientos que se relatan a continuación, y sin los que la pequeña ciudad de Aurora habría seguido siendo, sin duda alguna, completamente desconocida para el resto de Estados Unidos.
Primera parte
LA ENFERMEDAD DEL ESCRITOR
(8 meses antes de la publicación del libro)
31. En los abismos de la memoria
«El primer capítulo, Marcus, es esencial. Si a los lectores no les gusta, no leerán el resto del libro. ¿Cómo tiene pensado empezar el suyo?
—No lo sé, Harry. ¿Cree usted que algún día lo conseguiré?
—¿El qué?
—Escribir un libro.
—Estoy convencido de ello.»
A principios de 2008, aproximadamente año y medio después de haberme convertido, gracias a mi primera novela, en la nueva gran promesa de la literatura norteamericana, estaba inmerso en una terrible crisis de la página en blanco, síndrome que al parecer no es extraño entre los escritores que han conocido un éxito inmediato y clamoroso. La enfermedad no se manifestó de golpe; se fue instalando lentamente dentro de mí. Como si mi cerebro se hubiese ido quedando sin fuerza poco a poco. No quise prestar atención a la aparición de los primeros síntomas: pensé que la inspiración volvería al día siguiente o al otro, o quizá el siguiente. Pero fueron pasando los días, las semanas y los meses y la inspiración nunca regresó.
Mi descenso a los infiernos se dividió en tres fases. La primera, indispensable en cualquier buena caída vertiginosa, fue un ascenso fulgurante: mi primera novela llevaba vendidos dos millones de ejemplares y me había catapultado, con veintiocho años, a la categoría de escritor de éxito. Corría el otoño de 2006 y en pocas semanas mi nombre se había hecho famoso. Estaba en todas partes: en la televisión, en los periódicos, en las portadas de las revistas. Mi rostro destacaba en los inmensos carteles publicitarios del metro. Los críticos más feroces de los grandes diarios de la Costa Este se mostraban unánimes: Marcus Goldman iba a convertirse en un grandísimo escritor.
Un libro, uno solo, y ya veía cómo se me abrían las puertas de una nueva vida, la de las jóvenes estrellas millonarias. Abandoné la casa de mis padres en Montclair, New Jersey, para mudarme a un piso señorial en el Village, cambié mi Ford de tercera mano por un flamante Range Rover con los cristales tintados, comencé a frecuentar restaurantes exclusivos y contraté los servicios de un agente literario que se encargaba de mi agenda y que venía a ver el béisbol en la pantalla gigante de mi nuevo salón. Alquilé, a dos pasos de Central Park, un despacho en el que una secretaria medio enamorada de mí llamada Denise clasificaba mi correspondencia, me preparaba café y archivaba mis documentos importantes.
Durante los seis meses posteriores a la publicación del libro, me había dedicado en cuerpo y alma a disfrutar de las bondades de mi nueva vida. Por las mañanas pasaba por el despacho para hojear los artículos que me dedicaban y leer las decenas de cartas de admiradores que recibía a diario, y que Denise guardaba después en enormes archivadores. Al rato, contento porque ya había trabajado suficiente, salía a deambular por las calles de Manhattan, donde los viandantes murmuraban a mi paso. Dedicaba el resto de la jornada a sacar partido de los nuevos derechos que mi fama me otorgaba: derecho a comprarme lo que me diera la gana, derecho a sentarme en un palco VIP del Madison Square Garden para seguir los partidos de los Rangers, derecho a caminar sobre alfombras rojas junto a las estrellas de la música cuyos discos había comprado cuando era más joven. Derecho incluso a salir con Lydia Gloor, la protagonista de la serie de televisión del momento y a la que todos se rifaban. Era un escritor famoso, tenía la impresión de dedicarme a la profesión más bella del mundo. Y, seguro de que mi éxito iba a durar para siempre, no me preocupaban las primeras advertencias de mi agente y de mi editor, que me instaban a que me pusiera a trabajar y empezara de inmediato a escribir mi segundo libro.
Fue durante los siguientes seis meses cuando me di cuenta de que soplaban vientos contrarios. Las cartas de los admiradores se hicieron cada vez más escasas y en la calle me abordaban menos. Pronto, los que todavía me reconocían empezaron a preguntarme: «Señor Goldman, ¿de qué va a tratar su próximo libro? ¿Y cuándo saldrá?». Comprendí que tenía que ponerme a ello, y de hecho me puse. Escribí ideas en hojas sueltas y esbocé algunas tramas en mi ordenador. Nada merecía la pena. Pensé entonces en otras ideas y desarrollé otras tramas. Sin éxito. Finalmente compré un nuevo ordenador con la esperanza de que incluyera buenas ideas y excelentes tramas. En vano. Intenté después cambiar de método: obligué a Denise a quedarse trabajando hasta altas horas de la noche para que tomara al dictado lo que yo pensaba que eran grandes frases, palabras oportunas y excepcionales comienzos de novela. Pero siempre al día siguiente las palabras me parecían sosas, las frases cojas y mis comienzos, finales. Entraba en la segunda fase de mi enfermedad.
En el otoño de 2007 se cumplió un año de la publicación de mi primer libro, y seguía sin haber escrito una mísera línea del siguiente. Cuando no hubo más cartas que archivar, dejaron de reconocerme en los lugares públicos y mi cara desapareció de las grandes librerías de Broadway, comprendí que la gloria era efímera, una gorgona hambrienta que reemplazaba rápidamente a aquellos que no le daban de comer. Los políticos del momento, la estrella del último reality o el grupo de rock de moda me habían robado mi parte de atención. Y, sin embargo, no habían pasado más de doce cortos meses, un lapso de tiempo ridículamente breve a mis ojos pero que, en la escala de la Humanidad, equivalía a una eternidad. Durante ese mismo año, solamente en Estados Unidos, habían nacido un millón de niños, habían muerto un millón de personas, más de diez mil habían recibido un disparo, medio millón habían caído en la droga, un millón se habían hecho ricas, diecisiete millones habían cambiado de teléfono móvil, cincuenta mil habían fallecido en accidente de coche y, en las mismas circunstancias, dos millones habían sido heridas de mayor o menor gravedad. En cuanto a mí, sólo había escrito un libro.
Schmid & Hanson, la poderosa editorial neoyorquina que me había ofrecido una bonita suma de dinero por publicar mi primera novela y que tantas esperanzas había depositado en mí, presionaba a mi agente, quien, a su vez, me acosaba. Me decía que el tiempo apremiaba, que era absolutamente necesario que presentara un nuevo manuscrito, y yo me dedicaba a tranquilizarle para tranquilizarme a mí mismo, asegurándole que mi segunda novela avanzaba viento en popa y que no había de qué preocuparse. Sin embargo, a pesar de las horas que pasaba encerrado en el despacho, mis páginas seguían estando en blanco: la inspiración se había marchado sin despedirse y yo era incapaz de volverla a encontrar. Por la noche, en mi cama, sin poder conciliar el sueño, pensaba que pronto, y antes de cumplir los treinta, Marcus Goldman dejaría de existir. Ese pensamiento llegó a aterrorizarme de un modo tal que decidí marcharme de vacaciones para refrescar mis ideas: me regalé un mes en un hotel de lujo de Miami, en teoría para inspirarme, íntimamente convencido de que relajarme entre palmeras me permitiría volver a encontrar el pleno uso de mi genio creador. Pero, evidentemente, Florida no era más que un magnífico intento de fuga. Dos mil años antes que yo, el filósofo Séneca había experimentado ya esa dolorosa situación: huyas donde huyas, tus problemas se meten en tu maleta y te siguen a cualquier parte. Fue como si, recién llegado a Miami, un atento mozo de equipajes cubano hubiese corrido detrás de mí hasta la salida del aeropuerto y me hubiese dicho:
—¿Es usted el señor Goldman?
—Sí.
—Entonces esto le pertenece.
Y me hubiese tendido un sobre con un paquete de hojas.
—¿Son mis páginas en blanco?
—Sí, señor Goldman. No pensaría dejar Nueva York sin llevarlas con usted, ¿verdad?
Así pasé ese mes en Florida, en soledad, encerrado en una suite junto a mis demonios, sintiéndome miserable y abatido. En mi ordenador, encendido día y noche, el documento que había titulado nueva novela.doc permanecía desesperadamente virgen. Comprendí que la enfermedad que había contraído estaba muy extendida en el medio artístico el día que invité a un margarita al pianista del bar del hotel. Apoyado en la barra, me contó que sólo había escrito una canción en toda su vida, pero que esa canción había tenido un éxito tremebundo. Fue tan grande que nunca más pudo escribir otra cosa y, arruinado e infeliz, sobrevivía tocando al piano los éxitos de otros para la clientela de los hoteles. «En aquella época hice giras monumentales por las salas más importantes del país —me contaba, agarrándose del cuello de mi camisa—. Diez mil personas gritando mi nombre, chicas desmayándose y otras lanzando las bragas. Digno de ver». Y, después de haber lamido como un perrito la sal que bordeaba su vaso, añadió: «Juro que es verdad». Precisamente lo peor es que yo sabía que era verdad.
La tercera fase de mi desgracia comenzó a mi regreso a Nueva York. En el avión que me traía desde Miami leí un artículo sobre un joven autor que acababa de publicar una novela aclamada por la crítica y, a mi llegada al aeropuerto de LaGuardia, no hice más que ver su rostro en los grandes carteles de la sala de recogida de equipajes. La vida se burlaba de mí: no sólo me olvidaban sino que, encima, me estaban sustituyendo. Douglas, que vino a buscarme, estaba hecho una furia: a los de Schmid & Hanson se les había acabado la paciencia, querían una prueba de que avanzaba y de que pronto podría entregarles un nuevo manuscrito terminado.
—Tiene mala pinta —me dijo en el coche mientras me llevaba a Manhattan—. ¡Dime que has recuperado fuerzas en Florida y que ya tienes el libro muy adelantado! Está el tipo ese del que todo el mundo habla... Su novela va a ser el gran éxito de Navidad. ¿Y tú, Marcus? ¿Qué tienes para Navidad?
—¡Me voy a poner con ello! —exclamé presa del pánico—. ¡Lo conseguiré! ¡Haremos una gran campaña publicitaria y funcionará! ¡A la gente le gustó el primer libro, le gustará el segundo!
—Marc, no lo entiendes: eso podríamos haberlo hecho hace unos meses. Ésa era la estrategia: aprovechar tu éxito, alimentar al público, darle lo que pedía. El público quería a Marcus Goldman, pero como Marcus Goldman se marchó a tocarse las narices a Florida, los lectores han ido a comprarse el libro de otro. ¿Has estudiado algo de economía, Marc? Los libros se han convertido en un producto intercambiable: la gente quiere un libro que les guste, les relaje, les divierta. Y si no se lo das tú, se lo dará el vecino, y tú acabarás en la basura.
Horrorizado por los augurios de Douglas, me puse a trabajar como nunca. Empezaba a escribir a las seis de la mañana y nunca lo dejaba antes de las nueve o las diez de la noche. Pasaba días enteros en el despacho, escribiendo sin parar, llevado por la desesperación, desgranando palabras, tejiendo frases y multiplicando las ideas para la novela. Pero, para mi gran pesar, no producía nada válido. En cuanto a Denise, se pasaba las horas preocupándose por mi estado. Como no tenía otra cosa que hacer, ni dictados que tomar, ni correo que clasificar, ni café que preparar, daba vueltas y vueltas por el pasillo. Y cuando ya no aguantaba más, empezaba a aporrear mi puerta.
—Se lo suplico, Marcus, ¡ábrame! —gemía—. Salga de ese despacho, vaya a pasear un poco por el parque. ¡Hoy no ha comido nada!
Yo le respondía a gritos:
—¡No tengo hambre! ¡No hay comida que valga! ¡No hay libro, no hay comida!
Ella casi sollozaba.
—No diga esas cosas tan horribles, Marcus. Voy a ir al deli de la esquina a comprarle unos sándwiches de roast-beef, sus preferidos. ¡Vuelvo enseguida!
La oía coger el bolso y correr hasta la puerta de entrada antes de lanzarse por las escaleras, como si su apremio fuese a cambiar algo mi situación. Porque yo me había dado cuenta por fin de la gravedad del mal que me roía: escribir un libro partiendo de la nada me había parecido muy fácil pero, ahora que estaba en la cima, ahora que debía asumir mi talento y repetir el agotador camino hacia el éxito que es la escritura de una buena novela, ya no me sentía capaz. La enfermedad me había fulminado y nadie podía ayudarme: aquellos a quienes se lo confiaba me decían que no pasaba nada, que seguramente era muy común y que si no escribía mi libro hoy, lo escribiría mañana. Intenté, durante dos días, ir a trabajar a mi antigua habitación, en casa de mis padres, en Montclair, la misma en la que había encontrado inspiración para mi primera novela. Pero esa tentativa se saldó con un fracaso lamentable, en el que mi madre jugó un papel estelar, especialmente por el hecho de haberse pasado esos dos días sentada a mi lado, escrutando la pantalla de mi ordenador portátil y repitiéndome: «Está muy bien, Markie».
—Mamá, no he escrito una sola línea —acabé diciéndole.
—Pero tengo la sensación de que va a ser muy bueno.
—Mamá, si me dejases solo...
—¿Por qué solo? ¿Te duele la barriga? ¿Tienes que tirarte un pedo? Puedes tirártelo delante de mí, cariño. Soy tu madre.
—No, no voy a tirarme un pedo, mamá.
—Entonces ¿tienes hambre? ¿Quieres tortitas? ¿Gofres? ¿Algo salado? ¿Unos huevos?
—No, no tengo hambre.
—Entonces ¿por qué quieres que te deje? ¿Intentas decirme que te molesta la presencia de la mujer que te dio la vida?
—No, no me molestas, pero...
—Pero ¿qué?
—Nada, mamá.
—Necesitas una novia, Markie. ¿Te crees que no sé que has roto con esa actriz televisiva? ¿Cómo se llamaba?
—Lydia Gloor. De todas formas, no era una cosa seria, mamá. Quiero decir, era algo pasajero.
—¡Algo pasajero, algo pasajero! A eso se dedican los jóvenes de ahora: a cosas pasajeras, ¡y después se encuentran con cincuenta años, calvos y sin familia!
—¿Y a qué viene lo de quedarse calvo, mamá?
—Nada. Pero ¿te parece normal que me entere por una revista de que estás con esa chica? ¿Qué clase de hijo hace eso a su madre, eh? Figúrate que justo antes de tu viaje a Florida, entro en Scheingetz (el peluquero, no el carnicero) y noto que todo el mundo me mira de manera extraña. Pregunto qué pasa, y entonces la señora Berg, con su casco de permanente en la cabeza, me enseña en la revista que está leyendo una foto tuya y de esa Lydia Gloor en la calle, juntos, y el titular que dice que os habéis separado. ¡La peluquería entera sabía que habíais roto y yo ni siquiera me había enterado de que estuvieras saliendo con ella! Claro, que yo no quise pasar por una imbécil: dije que era una mujer encantadora y que venía a menudo a cenar.
—Mamá, no te lo conté porque no era una cosa seria. Entiéndelo, no era la definitiva.
—¡Es que nunca es la definitiva! ¡Nunca encuentras ninguna buena, Markie! Ése es el problema. ¿Crees que las actrices de televisión saben llevar una casa? Mira, ayer mismo me crucé con la señora Levey en el supermercado y, qué casualidad, su hija también está soltera. Sería perfecta para ti. Además, tiene una dentadura preciosa. ¿Quieres que le diga que se pase ahora?
—No, mamá. Estoy intentando trabajar.
En ese instante sonó el timbre de la puerta.
—Creo que son ellas —dijo mi madre.
—¿Cómo que son ellas?
—La señora Levey y su hija. Les dije que viniesen a tomar el té a las cuatro. Son las cuatro en punto. Una buena mujer es una mujer puntual. ¿A que ya empieza a gustarte?
—¿Las has invitado a tomar el té? ¡Échalas, mamá! ¡No quiero verlas! ¡Tengo que escribir un maldito libro! ¡No estoy aquí para jugar a las comiditas, tengo que escribir una novela!
—Ay, Markie, necesitas urgentemente una chica. Una chica con la que prometerte y casarte. Piensas demasiado en los libros y no lo suficiente en el matrimonio...
Nadie se daba cuenta de la gravedad de la situación: necesitaba un nuevo libro obligatoriamente, aunque sólo fuera para cumplir con el contrato que me ligaba a mi editorial. En enero de 2008, Roy Barnaski, poderoso director de Schmid & Hanson, me convocó en su despacho en el piso 51 de un rascacielos de Lexington Avenue para llamarme seriamente al orden: «Bueno, Goldman, ¿cuándo me va a entregar su manuscrito? —ladró—. Nuestro contrato incluye cinco libros. Va a tener que ponerse a trabajar, ¡y pronto! ¡Necesitamos resultados, necesitamos beneficios! ¡Ha incumplido usted el plazo! ¡Lo ha incumplido todo! ¿Ha visto usted al tipo ese que ha sacado su libro antes de Navidad? ¡Le ha robado todo su público! Su agente dice que su próxima novela está casi terminada. ¿Y usted? ¡Usted nos hace perder dinero! Así que espabílese y arregle la situación. Dé un buen golpe, escríbame un buen libro, y salve el pellejo. Le doy seis meses, hasta junio». Seis meses para escribir un libro cuando llevaba casi año y medio bloqueado. Era imposible. Peor aún, Barnaski ni siquiera me había informado de las consecuencias a las que me enfrentaba si no me ponía manos a la obra. De eso se encargó Douglas, dos semanas más tarde, durante la enésima conversación en mi casa. Me dijo: «Vas a tener que escribir, tío, ya no puedes escaquearte. ¡Firmaste para cinco libros! ¡Cinco! Barnaski está hecho una furia, ha perdido la paciencia... Me ha dicho que te dejaba hasta junio. ¿Y sabes lo que va a pasar si no cumples? Van a romper tu contrato, van a llevarte a los tribunales y te van a exprimir del todo. Van a quedarse con toda tu pasta y entonces tendrás que despedirte de tu maravillosa vida, de tu hermoso piso, de tus zapatos italianos, de tu cochazo. No te quedará nada. Te van a sangrar». Así que allí estaba yo, el que un año antes era considerado la estrella naciente de la literatura de este país, convertido en el gran fracaso, en el mayor gusano de la edición norteamericana. Lección número dos: además de ser efímera, la gloria se pagaba. Al día siguiente de la advertencia de Douglas, descolgué el teléfono y marqué el número de la única persona que consideraba que podría sacarme de ese embrollo: Harry Quebert, mi antiguo profesor en la universidad y, sobre todo, uno de los autores más leídos y respetados de América. A él me unía una estrecha amistad desde hacía una decena de años, desde que había sido su alumno en la Universidad de Burrows, en Massachusetts.
En aquel momento llevaba más de un año sin verle y casi el mismo tiempo sin hablar con él por teléfono. Le llamé a su casa, en Aurora, New Hampshire. Al escuchar mi voz, me dijo con tono socarrón:
—¡Hombre, Marcus! ¿Es usted de verdad? Increíble. Desde que es famoso, ya no tengo noticias suyas. Intenté llamarle hace un mes y se puso su secretaria, que me dijo que no estaba usted para nadie.
Fui directo al grano:
—La cosa va mal, Harry. Creo que he dejado de ser escritor.
Inmediatamente se puso serio:
—¿Qué me está usted contando, Marcus?
—Ya no sé qué escribir, estoy acabado. Página en blanco. Desde hace meses. Casi un año.
Estalló en una risa cálida y reconfortante.