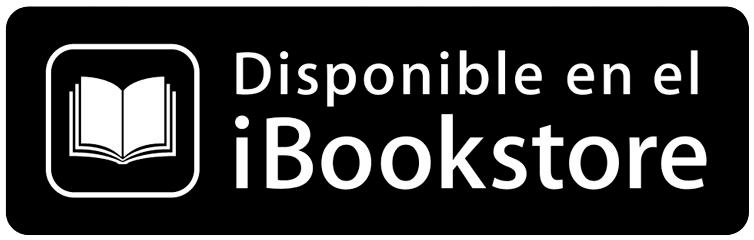Jarana a la irlandesa
Mary confiaba en que el neumático delantero, podrido, no estallara. La cámara sufría ya un pequeño pinchazo, y había tenido que parar dos veces y usar una bomba, exasperante, porque no tenía válvula y había que encajarla sirviéndose de la esquina de un pañuelo. No recordaba haber hecho otra cosa en la vida que inflar neumáticos de bicicleta, acarrear turba, limpiar casas, hacer faenas de hombres. Su padre y sus dos hermanos trabajaban para los forestales, así que a su madre y a ella les correspondía todo el trabajo sucio: había que cuidar a tres criaturas, y aves de corral, y marranos, y batir mantequilla. Tenían una finca entre las montañas irlandesas, y la vida era dura.
Pero aquella tarde fría de primeros de noviembre, Mary era libre. Circuló por la carretera de montaña, entre los setos de espino pelados, pensando con deleite en la fiesta. Tenía diecisiete años, pero era su primera fiesta. La invitación le había llegado esa misma mañana a través de la señora Rodgers, del hotel Commercial. El cartero le dio el recado de que la señora Rodgers contaba con ella esa noche, sin falta. Al principio, su madre no quiso que fuera, había mucho trabajo que hacer, gachas que preparar y uno de los gemelos estaba con otitis y seguramente lloraría durante la noche. Mary dormía con los gemelos, que tenían un año, y a veces le daba miedo aplastarlos o asfixiarlos, de lo pequeña que era la cama. Rogó que la dejase ir.
—¿Para qué? —preguntó.
En opinión de la madre de Mary, todas las excursiones acarreaban inestabilidad, te daban a conocer algo que no podías tener. Pero al final se ablandó, sobre todo porque la señora Rodgers, propietaria del hotel Commercial, era una mujer importante y no convenía hacerle un feo.
—Puedes ir, siempre y cuando estés de vuelta para el ordeño de mañana por la mañana; pero ¡cuidadito con perder la cabeza! —le advirtió.
Mary pasaría la noche en el pueblo con la señora Rodgers. Se había trenzado el pelo, y luego, al cepillárselo, le cayó sobre los hombros en oscuras ondas. Obtuvo permiso para ponerse el vestido negro de encaje llegado de América años atrás, el que no era de nadie. Su madre la roció con agua bendita, la acompañó a lo alto del camino y le advirtió que no probase ni una gota de alcohol.
Mary se sentía feliz pedaleando despacio, sorteando los baches cubiertos de una fina capa de hielo. Aquel día la escarcha no se había derretido. El suelo estaba duro. De seguir así, tendrían que guardar el ganado en el establo y alimentarlo con heno.
La carretera giraba y serpenteaba y subía; Mary giraba y serpenteaba con ella, subía una pequeña loma y descendía en dirección a la siguiente. En la bajada de la Gran Colina se apeó de la bici —los frenos no eran muy de fiar— y volvió la cabeza, por costumbre, para mirar su casa. Era la única vivienda allá en la montaña, pequeña, enjalbegada, rodeada de unos pocos árboles y, por la parte de atrás, de un calvero que ellos llamaban huerto. Había un arriate con ruibarbos, y arbustos sobre los que echaban las hojas del té, y una extensión de hierba donde en verano instalaban un corral que cambiaban de sitio de un día para otro. Desvió la vista. Ahora era libre de pensar en John Roland. John había llegado al distrito dos años antes, en una motocicleta que corría a una velocidad de vértigo y cubría de polvo los paños para la leche tendidos en el seto a fin de que se secaran. Se había detenido para pedir indicaciones. Se alojaba en el hotel Commercial de la señora Rodgers y había subido para ver el lago, famoso por sus colores. Variaba de tono rápidamente; era azul y verde y negro, todo en menos de una hora. Al atardecer solía adoptar un extraño color burdeos y no parecía en absoluto un lago, sino vino.
«Por allá», le había dicho Mary al desconocido, señalando el lago, más abajo, con el islote en el centro. Había tomado un desvío equivocado.
Las colinas y los diminutos trigales descendían muy empinados hacia el agua. La miseria de las colinas era evidente desde todos los peñascos. Los trigales cambiaban de color, estaban a mediados de verano; las zanjas rebosaban de fucsias de un rojo sangre; la leche se agriaba cinco horas después de que la echaran en la cisterna. John comentó lo exótico que era todo. A ella, en cambio, las vistas no le despertaban ningún interés. Se limitó a levantar la vista hacia el cielo y vio un halcón cerniéndose en el aire, por encima de ellos. Era como una pausa en su vida, el halcón cernido sobre ellos, perfectamente inmóvil; y justo en aquel momento salió su madre para ver quién era el desconocido. Él se quitó el casco y dijo «Hola» con mucha educación. Se presentó como John Roland, pintor inglés, residente en Italia.
Mary no recordaba exactamente cómo había ocurrido, pero al cabo de un rato John entró con ellas en la cocina y se sentó a tomar el té.
Habían pasado dos largos años desde entonces; sin embargo, ella no había perdido la esperanza; tal vez esa noche... El cartero le había dicho que en el hotel Commercial la esperaba alguien muy especial. Estaba loca de contento. Hablaba con la bicicleta, y le parecía que su dicha resplandecía en el cielo frío y nacarado, en los campos escarchados que azuleaban al anochecer, en las ventanas de las casitas que iba dejando atrás. Su madre y su padre eran ricos y joviales; los gemelos no sufrían otitis; la chimenea de la cocina no hacía humo. A ratos se sonreía al imaginar cómo se presentaría ante él, más alta y con pechos, y luciendo un vestido apto para cualquier ocasión. Se olvidó del neumático podrido, montó de nuevo y pedaleó.
Las cinco farolas estaban encendidas cuando llegó al pueblo. Aquel día se había celebrado una feria de ganado y la calle mayor se hallaba sembrada de boñigas. Los lugareños protegían las ventanas de sus casas con postigos de madera y arreglos provisionales hechos con tablones y toneles. Algunos estaban fuera limpiando su parte de la acera con un balde y un cepillo. Había vacas paseándose, mugiendo, como hacen las vacas en las calles que no conocen, y varios ganaderos borrachos armados con bastones que intentaban identificar a sus bestias en las esquinas sin iluminar.
Al otro lado del ventanal del hotel Commercial Mary oyó conversaciones a voces y cánticos masculinos. El cristal era opaco, de modo que no pudo identificar a nadie, solo distinguía las cabezas que se movían en el interior. Era un hotel destartalado, a las paredes amarillas les hacía falta una mano de pintura; no las arreglaban desde que De Valera estuvo en el pueblo durante la campaña electoral, cinco años atrás. Aquella vez De Valera subió, se sentó en el salón, escribió su nombre con una pluma en el libro de visitas y le dio el pésame a la señora Rodgers por la reciente muerte de su esposo.
Mary pensó en dejar la bici apoyada en los barriles de cerveza que había bajo el ventanal y subir los tres peldaños de piedra que daban a la puerta del vestíbulo, pero de repente el cerrojo del bar chasqueó y ella echó a correr, aterrorizada, y se metió por el callejón lateral, temiendo que fuera algún conocido de su padre que dijera que la había visto entrando allí. Metió la bicicleta en un cobertizo y se acercó a la puerta de servicio. Aunque estaba abierta, llamó antes de entrar.
Dos vecinas del pueblo corrieron a abrir. Una era Doris O’Beirne, la hija del guarnicionero. Era famosa por ser la única Doris de todo el pueblo y también por tener un ojo azul y el otro castaño oscuro. Estaba estudiando taquigrafía y mecanografía en la escuela técnica local, y pretendía ser secretaria de algún miembro famoso del Gobierno, en Dublín.
—Madre mía, y yo que pensaba que sería alguien importante —soltó cuando vio a Mary allí plantada, ruborizada, cohibida y con una botella de nata en la mano.
¡Otra chica!