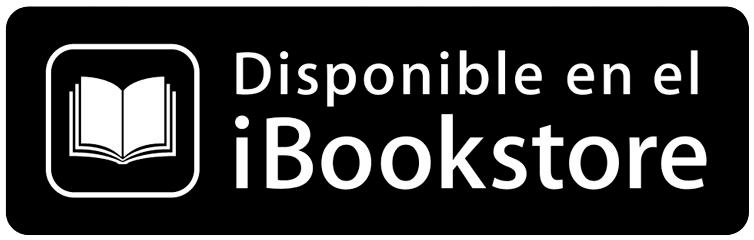Después del funeral volvieron a la casa, que ahora le pertenecía indiscutiblemente a la señora Halloran. Permanecieron inquietos, sin certeza alguna, mientras veían desde el hermoso y enorme vestíbulo de la entrada a la señora Halloran dirigirse al pabellón derecho de la mansión para informarle al señor Halloran que los ritos finales de Lionel se habían suscitado sin melodrama. La joven viuda Halloran, que seguía a su suegra con la mirada, dijo sin esperanza:
—Tal vez caiga muerta al pie de la puerta. Dime, Fancy querida, ¿te gustaría ver a la abuela caer muerta al pie de la puerta?
—Sí, mamá. —Fancy tiró de la larga falda del vestido negro que le había puesto su abuela. La joven viuda Halloran opinaba que el negro no era apropiado para una niña de diez años y que, de cualquier forma, era un vestido demasiado largo, además de simplón y burdo para una familia con el prestigio de los Halloran; la mañana misma del funeral tuvo un ataque de asma para demostrar su punto. Aun así, a Fancy la obligaron a usar el vestido negro. La larga falda negra la había mantenido entretenida durante el funeral y en el auto, y si no hubiera sido por la presencia de su abuela, tal vez habría disfrutado el día por completo.
—Rezaré porque así sea durante el resto de mis días —dijo la joven viuda Halloran, y cruzó las manos con gesto devoto.
—¿Y si la empujo? —preguntó Fancy—. ¿Como ella empujó a mi papi?
—¡Fancy! —exclamó Miss Ogilvie.
—Deja que diga lo que quiera —dijo la joven viuda Halloran—. Además, quiero que lo recuerde. Dilo otra vez, Fancy preciosa.
—La abuela mató a mi papi —dijo Fancy obedientemente—. Lo empujó por las escaleras y lo mató. Fue la abuela, ¿verdad que sí?
Miss Ogilvie alzó los ojos al cielo, pero bajó la voz por respeto a la triste ocasión que los reunía.
—Maryjane —dijo—, estás pervirtiendo la mente de esa chiquilla y casi con seguridad arruinando sus oportunidades de heredar…
—El día de hoy —la interrumpió la joven viuda Halloran con una expresión de reproche y orgullo en su rostro de ratón—, quiero que todos los presentes, que todos los que están aquí, lo entiendan y lo recuerden por siempre, si no les molesta. Fancy ha quedado hoy huérfana de padre solo porque esa maldita anciana no podía soportar que la casa le perteneciera a alguien más y que yo siguiera siendo una esposa y adorada compañera. —Su respiración era superficial. Se llevó las manos al pecho—. Lo empujó por las escaleras —repitió sombríamente.
—El rey, el fantasma de vuestro padre asesinado —le dijo Essex a Fancy. Luego bostezó, se sentó en el taburete de terciopelo y se estiró—. ¿Dónde está la comida para el funeral? No será que la anciana planea matarnos de hambre ahora que lo posee todo, ¿o sí?
—Esto es inadmisible —comentó la joven viuda Halloran—. Pensar en comida, cuando Lionel ni siquiera se ha enfriado. Fancy —dijo y extendió la mano. Fancy se acercó a regañadientes, ondeando su falda negra y larga, y la joven viuda Halloran se volteó hacia la enorme escalinata—. Ahora me corresponde estar con mi pequeña huérfana de padre —anunció por encima del hombro—. Que nos envíen la cena a la habitación de Fancy. Creo que me está dando otro ataque de asma, en cualquier caso.
Por encima de la ventana arqueada, en el rellano de la enorme escalinata, estaba pintada en letras góticas negras, con un toque dorado, la frase ¿CUÁNDO HABREMOS DE VIVIR SI NO ES AHORA? La joven viuda Halloran se detuvo al llegar a la ventana y se dio media vuelta, mientras Fancy seguía subiendo, enredada en su propia falda.
—¡Cuánto dolor! —exclamó la joven viuda Halloran, con una mano en el pecho y la otra apenas rozando el amplio pasamanos pulido—. Un dolor duradero. Apúrate, Fancy. —Juntas, la joven viuda Halloran apoyada ligeramente sobre el hombro de su hija, dejaron de ser visibles desde el vestíbulo para perderse en la vastedad del ala izquierda de la segunda planta, que hasta hacía tan poco habían compartido con Lionel.
Essex las siguió con la mirada con cierto desagrado.
—Quiero pensar que Lionel acogió con gusto la idea de morir —dijo.
—¡No seas ordinario! —lo reprendió Miss Ogilvie—. Aunque solo estés frente a mí, recuerda que somos empleados y no miembros de la familia.
—Yo sigo aquí, por si no lo habían notado —dijo de pronto la tía Fanny desde una esquina oscura del vestíbulo—. Es evidente que pasaron por alto el hecho de que la tía Fanny estaba aquí, pero les suplico que no se inhiban por mi culpa. Es verdad que soy parte de la familia, pero no por eso…
Essex volvió a bostezar.
—Tengo hambre —dijo.
—Me pregunto si habrá una cena normal. Es el primer funeral al que asisto desde que estoy aquí —comentó Miss Ogilvie—. Y no estoy segura de cómo lo maneja la señora. Aun así, supongo que nos sentaremos a la mesa.
—Nadie se preocupará ni un momento si la tía Fanny se resguarda en su habitación —dijo la tía Fanny—. Dile a la esposa de mi hermano —le ordenó a Essex— que me uniré a su pena después de cenar.
—También es mi primer funeral —contestó Essex. Con pereza, se puso de pie y volvió a estirarse—. Y me ha dado sueño. ¿Crees que la anciana haya guardado bajo llave la ginebra en honor a este día?
—Debe haber bastante en la cocina —contestó Miss Ogilvie—. Pero para mí solo un vasito. Gracias.
*
—Ya se acabó —dijo la señora Halloran. Se colocó detrás de la silla de ruedas de su esposo y le miró la nuca, ya sin necesidad alguna de ponerle freno a su aburrimiento. Antes de que el señor Halloran terminara confinado de manera permanente a su silla de ruedas, a la señora Halloran se le había dificultado con frecuencia contener sus expresiones faciales o los pequeños gestos reveladores de sus manos, pero ahora que el señor Halloran estaba reducido a su silla y no podía voltearse con rapidez, su esposa era siempre atenta con él, se paraba con gesto protector a sus espaldas y usaba un tono de voz amable—. Lionel ya no está, Richard —dijo—. Todo salió espléndido.
El señor Halloran había estado llorando, lo cual no era inusual; desde que lo habían obligado a aceptar que ya no se le concedería una segunda ronda de juventud, lloraba con facilidad y con frecuencia.
—Mi único hijo —suspiró el señor Halloran.
—Lo sé. —La señora Halloran se contuvo de dar golpecitos inquietos con los dedos en el respaldo de la silla de ruedas, pues no había que mostrar agitación frente a un inválido. No había que ser impaciente frente a un anciano aprisionado en una silla de ruedas. La señora Halloran suspiró en silencio—. Intenta ser valiente —le dijo.
—¿Recuerdas…? —preguntó el señor Halloran con la voz entrecortada—. ¿Recuerdas que el día que nació hicimos tocar las campanas sobre la cochera?
—Eso hicimos —contestó la señora Halloran en tono cordial—. Puedo pedir que vuelvan a tocar las campanas, si lo deseas.
—Creo que no —dijo el señor Halloran—. Creo que no. No creo que lo entiendan en el pueblo, y no debemos consentir nuestros propios recuerdos sentimentales a expensas de la opinión pública. Creo que no. En cualquier caso —agregó—, las campanas no suenan tan fuerte como para llegar a oídos de Lionel.
—Ahora que Lionel no está —comentó la señora Halloran—, tendré que conseguir a alguien que administre la propiedad.
—Lionel lo hacía bastante mal. En una época, el jardín de rosas se veía perfectamente desde mi terraza, pero ahora solo alcanzo a ver los arbustos. Quiero que los poden. Cuanto antes.
—No debes exaltarte, Richard. Siempre fuiste un buen padre, y yo me haré cargo de que poden los arbustos.
El señor Halloran se inquietó, y los ojos se le llenaron