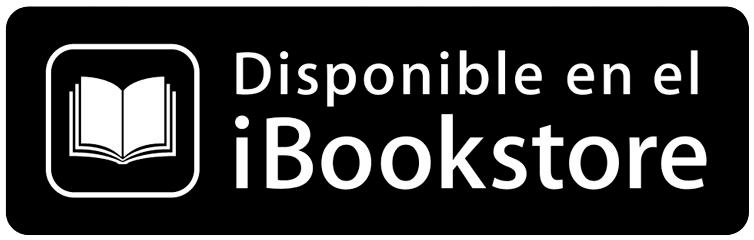Un día, cuando me encontraba en el hospital Avicenne, a las afueras de París, el equipo de médicos del departamento de psiquiatría de la Universidad de París y yo estuvimos frente a una adolescente de 13 años que llamó nuestra atención por su extrema delgadez. Sus ojos pequeños, claros y penetrantes, listos para ver, pero no para ser vistos —recordando a Pablo Neruda en su “Oda al elefante”—,1 la hacían ver enigmática, reservada e inteligente, algo confirmado más tarde por sus pruebas psicológicas. Era una buena hija, buena estudiante y deportista, pero con un temor a volverse “gorda” que le impedía comer. En ese momento descubrí que existía un trastorno emocional llamado anorexia nerviosa o nervosa, en latín, un trastorno psiquiátrico hasta entonces desconocido para mi generación y mi gremio. No podía entender qué cosa tan terrible podía estar pasando en la mente de esta joven mujer que la llevara a renunciar a la necesidad y al placer de comer —¡y precisamente en Francia!—, al punto de vivir paralizada por la posibilidad de subir de peso; esto en una época en la que el sobrepeso no había adquirido el cariz de estigma con el que se le asocia desde la última década del siglo XX. Debajo de ese pánico a perder el control sobre su consumo de alimentos, que era apenas la punta del iceberg, esta chica era presa de uno de los grandes temores humanos: no ser aceptado y, por ende, tampoco amado.
Han pasado tres décadas desde ese episodio, y con el transcurso de los años he tenido la oportunidad de ver en consulta a miles de pacientes quienes, aunque no pretendían padecer un trastorno de la conducta alimentaria, simplemente se quedaron varados en sus propias emociones y sus vínculos problemáticos con la comida, tropezándose involuntariamente consigo mismos y con sus relaciones personales, familiares, escolares, laborales y sociales. La comida está en todas partes y ellos viven sin poder contemplar ni comprender qué propicia tal miedo a comer.
Todavía hoy nos cuesta trabajo cuestionarnos cuando algo no funciona en los ámbitos físicos o sociales, y plantearnos la posibilidad de que quizá se trate de algo emocional, algo invisible, pero siempre presente como un sufrimiento reconocible, capaz de acrecentarse y estancar nuestra vida de manera temporal o permanente. En México, nuestra pobre cultura emocional es un obstáculo que merece atención urgente, puesto que sólo cuando reconozcamos la verdadera dimensión del aspecto emocional en las percepciones de nuestro cuerpo y lo que comemos, seremos capaces de comprender nuestros temores y mejorar. Una vez que identifiquemos nuestros registros afectivos, además de nuestra frecuencia cardiaca o respiratoria, talla, peso o índice de masa corporal (IMC), lograremos sentirnos suficientemente fortalecidos ante cualquier tempestad emocional o de la vida afectiva que nos tome por sorpresa.
Hoy nos toca compartir ese conocimiento con los nuestros y educarnos para estar alertas. No sólo se trata de evitar los trastornos, sino de aprender a disfrutar la vida, de tener un equilibrio suficiente que propicie el estar bien, junto con su condición crónica: el bienestar.
Nadie lo hará por nosotros, ni el Estado, ni una empresa, ni la escuela, ni la pareja. Nadie. Cada persona es capaz de desarrollar esta autosuficiencia. Cada uno tiene el control. Es cuestión de decidirlo, de llevarlo a cabo. Todos queremos arreglar el mundo, pero debemos empezar por nosotros mismos. La fuerza de la compañía, la importancia de la compasión, que debe estar acompañada de una acción para ser realmente efectiva, como señala Matthieu Ricard,2 es uno de los grandes sentimientos y voluntades humanas, de tal envergadura que puede salvarnos de esta grave crisis humanitaria que vivimos en el mundo contemporáneo.
Las primeras manifestaciones físicas de estos trastornos —los atracones, por ejemplo, que tanto nos cuesta identificar debido a ideas arcaicas que los justifican al decir de alguien que es “de buen diente” o que “está más sanito”— comparten la preocupación y la incredulidad de que algo emocional pueda generar dichas alteraciones conductuales, así como sus efectos sobre el peso, el IMC y la estabilidad personal, familiar y social. Ya no digamos cuando se agrava, cuando existe la presencia de vómito o la compulsión por hacer ejercicio, todo aquello que implique hacer más de lo que el cuerpo requiere o soporta. Pero nadie nos habló de la importancia de identificar los estados afectivos en estas circunstancias, mucho menos de que la estabilidad emocional no se reduce a estar alegre o triste, sino a ser capaces de puntualizar cualquier sentimiento y emoción. Por ello mi propósito es que en este libro encuentres señalado cada momento pertinente que pueda aportar equilibrio a tu proyecto de vida, a su diseño, construcción o remodelación.
En el siglo XXI, las crisis que se presentan en cada etapa del curso o ciclo de la vida, ya sea la adolescencia, la edad media de la vida o la del adulto “mejor” (palabra que prefiero a “mayor”), involucran momentos de caos e inestabilidad que se reflejan irremediablemente en el cuerpo, aunque siempre de distinta manera para cada uno de nosotros. Son la marca del tiempo que distingue y tatúa el cuerpo.
Pero su protagonismo visual en nuestra sociedad contemporánea, una imagen que ha terminado por tomar distancia de los sentimientos y sensaciones comunes a todos los seres humanos, nos ha llevado a creer que el cuerpo sólo puede ser comprendido a partir de su medida: grande, mediana, chica o milimétrica, como si un número pudiera resolver todas sus dolencias. Y no obstante, esa dimensión es precisamente la que nos ha llevado a cancelar la posibilidad de explorar, entender y eventualmente resolver la hoy endémica “insatisfacción corporal”, en gran parte procedente de nuestros estados emocionales.
Y ese desencanto que sentimos en relación con nuestro cuerpo no se restringe a un único momento de nuestra vida. Si bien las primeras experiencias corporales se caracterizan por sus registros indefinidos, las experiencias del cuerpo durante la lactancia se irán poblando de otros más tangibles, físicos y emocionales, así como de una amplia gama de registros mixtos. Con la adolescencia, debido al bombardeo hormonal y al desarrollo físico, intelectual y neurológico que todos experimentamos en esta fase, el predominio del cuerpo y de sus atributos de belleza y fuerza se vuelve prácticamente absoluto, como una forma de asegurarnos un lugar dentro de la tribu, grupo de amigos, empresa o salón de clase.
La publicidad, que muy pronto comprendió a la perfección este cambio, no ha parado de lanzar sus dardos para señalarnos lo socialmente “correcto”. Y, por supuesto, los más vulnerables han sido los jóvenes, cuyo equilibrio interno o sus hábitos saludables todavía no se han consolidado. En la adolescencia se renuncia al formato pequeño y al modelo infantil por otro más atractivo; sin embargo, los cuerpos extremadamente delgados que la moda empuja hacia la sociedad como modelos de belleza canónicos confunden a la gente sobre un peso ideal que nada tiene que ver con el deseable según la naturaleza o lo que ahora sabemos sobre salud nutricional.
Por desgracia, las mujeres constituyen un grupo especialmente vulnerable a esta insatisfacción corporal3 y al riesgo de padecer algún trastorno de la conducta alimentaria. A decir verdad, en todas las situaciones donde hay riesgo de padecer una crisis de desarrollo, lo que también incluye a las poblaciones más agraviadas social y económicamente —como los migrantes y las comunidades indígenas, así como las personas que padecen alguna limitación o capacidad diferente—, encontramos un común denominador: predomina la exclusión.
Los efectos son aún más graves en las sociedades machistas en México y América Latina, donde son frecuentes los comentarios que señalan de manera constante el peso o figura de las mujeres y promueven un tipo de violencia capaz de alterar e incluso truncar su proceso de desarrollo y bienestar. Por lo cual, aunque ser mujer no es per se un factor de riesgo,4 desafortunadamente muy pocas niñas y mujeres logran desarrollar las habilidades expresivas y emocionales para identificarse y apartarse de lo incómodo, lo molesto, lo indeseable o lo amenazante, así como para hacer uso de la palabra, contar con el apoyo de su familia y expresar sus sentimientos, opiniones y perspectivas.
Precisamente por su exclusión social, por ser mayoría en número y minoría en oportunidades, y por ser objeto de la publicidad de manera particular, desmedida, permanente y focalizada, con la fragilidad emocional que acompaña a todas estas circunstancias, los adolescentes, las mujeres y los niños son las poblaciones de mayor riesgo.